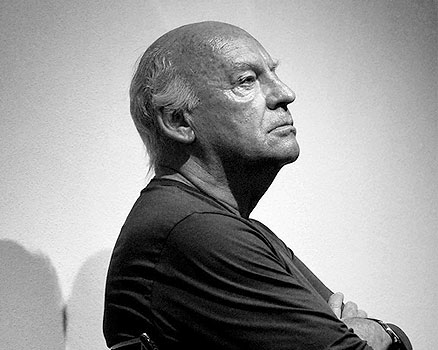El fallo de la Corte de La Haya
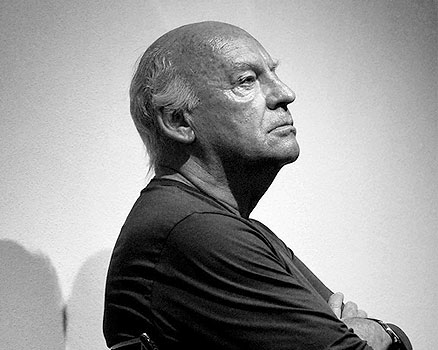
“Según la voz de mando, nuestros países deben creer en la libertad de comercio (aunque no exista), honrar la deuda (aunque sea deshonrosa), atraer inversiones (aunque sean indignas) y entrar al mundo (aunque sea por la puerta de servicio).
“Entrar al mundo: el mundo es el mercado. El mercado mundial, donde se compran países. Nada de nuevo. América latina nació para obedecerlo, cuando el mercado mundial todavía no se llamaba así, y mal que bien seguimos atados al deber de obediencia.
Esta triste rutina de los siglos empezó con el oro y la plata y siguió con el azúcar, el tabaco, el guano, el salitre, el cobre, el estaño, el caucho, el cacao, la banana, el café, el petróleo... ¿Qué nos dejaron esos esplendores? Nos dejaron sin herencia ni querencia. Jardines convertidos en desiertos, campos abandonados, montañas agujereadas, aguas podridas, largas caravanas de infelices condenados a la muerte temprana, vacíos palacios donde deambulan los fantasmas...
Ahora es el turno de la soja transgénica y de la celulosa. Y otra vez se repite la historia de las glorias fugaces, que al son de sus trompetas nos anuncian desdichas largas.”.
Eduardo Galeano.
Horacio Micucci
*Director del Programa de Bioseguridad, Seguridad en Instituciones de Salud y Gestión Ambiental. Fundación Bioquímica Argentina
Recientemente se produjo el fallo de la Corte de La Haya en el caso UPM (Botnia).
Este fallo, si bien reconoce que la planta en cuestión fue construida en violación de los Acuerdos entre Uruguay y Argentina sobre el manejo del Río Uruguay, no dicta ninguna medida que signifique el cierre de la planta. Sólo insta al control conjunto.
Aunque lo jurídico no es nuestra especialidad, cabe decir que pareciera cuestionable que un hecho aceptado como violatorio de un tratado entre dos países permita adquirir derechos, ya que nada en la resolución de la Corte indica retrotraer la situación al inicio. Es decir, pareciera que un hecho consumado, por ilegal que sea, adquiere legalidad en el tiempo. Y, en el tema específico de la contaminación, se parte de que los valores de los contaminantes se encuentran en intervalos de normalidad, y que no se ha demostrado que Botnia contamine.
Sin embargo investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, que estuvieron realizando estudios en Gualeguaychú, antes y después de la puesta en marcha de la planta, hicieron conocer, en un comunicado, su discrepancia sobre el fallo de la Corte. En ese comunicado se concluye que “la actividad de la pastera no es inocua para el medioambiente y que no fue bien elegido el lugar del enclave”.
Los investigadores atribuyen a los nutrientes eliminados como efluentes por Botnia una floración de algas cuya magnitud no tuvo precedentes. Estas algas cubren la superficie y consumen oxígeno produciendo, por ejemplo, muerte de peces, como el sábalo, que habitan en el barro del cauce. Se incrementaría así algo que ya viene ocurriendo con este pez. En efecto, sus larvas son alimento de las del dorado y el surubí. La sobrepesca de sábalo para la exportación está conduciendo a la disminución consecuente del surubí y el dorado. Esto es una muestra de lo complejo que es el estudio del impacto ambiental de la introducción de una planta en un determinado lugar. Es decir, el análisis del impacto ambiental no puede reducirse a la medida de datos que son aceptables si se encuentran en un determinado intervalo de valores. Entran en consideración, no sólo cuestiones químicas sino también biológicas, en una compleja interrelación que estudia (como ciencia, no como corriente política) la ecología. Ni hablemos de cuestiones sociales y de política ambiental.
Quienes reducen esto a una mirada exclusivamente química, sufren de un mecanicismo comparable con el de aquellos que en el siglo XVII, con una mirada propia de la física, querían explicar el funcionamiento de los organismos vivos en analogía con el de un reloj.
Agregan los investigadores de Exactas que la abundancia de algas “fue mil veces mayor que el máximo histórico registrado en el río Uruguay”. y dicen que, “combinados con la floración algal, se observaron productos que estarían asociados a los efluentes de la planta” (como fibras de lignina).
El aire también fue modificado, según los científicos. Se comprobó que en 78 días se detectaron valores de concentración de ácido sulfhídrico superiores al nivel de detección de olor durante una o más horas. Esta sustancia, por su característico olor a “huevo podrido”, puede provocar molestias y afecta la calidad de vida de los lugareños. Se sostiene que “...el emplazamiento de la industria no es el apropiado desde el punto de vista de la capacidad de la atmósfera para diluir contaminantes y porque favorece su transporte hacia territorio argentino” ya que “los vientos soplan hacia la Argentina en el 72 por ciento de los casos en los que no hay calma, favoreciendo las posibilidades de contaminación transfronteriza”,
Sin embargo el fallo considera que no se han demostrado los efectos contaminantes de la planta y la variante atmosférica no fue tenida en cuenta, expresamente, por la Corte.
Como se ve, el punto de vista de medir algunos parámetros de contaminación no es lo suficientemente abarcativo de las distintas alteraciones que Botnia puede producir en el ambiente y las personas que en él habitan.
En la concepción, diríamos tradicionalista, de la Corte, la pregunta que debe responderse para emitir un veredicto es: ¿cuál es el nivel tolerable de contaminación en determinados parámetros?. Esta es una concepción del “primer mundo” donde el ambiente es un obstáculo externo a la ganancia como, entre otros, ha señalado el constitucionalista Daniel Sabsay, y donde los lugareños son vistos como una objeto más de ese medio, cuyas vidas o la calidad de las mismas son un dato menor o en todo caso, si se las afecta, serán “un daño colateral”.
Esta concepción no contempla, además, los múltiples efectos acumulativos o de alteración de las especies vegetales y animales y sus consecuencias a largo plazo. Así como tampoco considera que una cuenca de la extensión de la del Río Uruguay, exige un plan estratégico de objetivos y fines (en y con la misma) que deben ser considerados y que exceden una visión reducida a la química. Es necesario ampliar la gestión ambiental con una visión biológica, e incluso social, como parte de un política, más general, de planificación nacional y regional.
El reciente desastre petrolero en el Golfo de México debería hacer pensar qué ocurriría en países como los nuestros frente un hecho de similares características. Sin duda EE.UU. tiene mayores y mejores medios que los que tendrían nuestros países en similares circunstancias (incluida su capacidad de presión sobre las empresas contaminantes). A su vez, British Petroleum (la principal empresa petrolera de Inglaterra) se promovía a sí misma como protectora del medio ambiente. No obstante el desastre ocurrió y ha puesto en debate toda la visión de la protección ambiental actual.
El Río Uruguay es un ambiente frágil que es muy sensible a toda alteración, dicen los expertos. Está al borde de su capacidad de recepción de fósforo, por ejemplo. El argumento de que los efluentes de ciudades ribereñas u otros emprendimientos industriales contaminan más, no es aceptable. Esa contaminación también debe eliminarse si aplicamos una política ambiental científicamente válida.
Otro punto de vista
Frente a la concepción descripta de fijar intervalos aceptables a algunos contaminantes, existe otra concepción distinta: el enfoque precautorio. Este enfoque surge de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) que consagró, en su "Declaración de Río", una serie de principios esenciales al desarrollo sostenible.
El enfoque precautorio sostiene que, frente a un eventual emprendimiento con posibles impactos negativos en el medio ambiente, la decisión política que impida la radicación, puede basarse exclusivamente en indicios del posible daño sin necesidad de requerir la certeza científica absoluta. Es decir, existe inversión de la carga de la prueba. No son los afectados los que deben demostrar la contaminación, sino la empresa (en este caso Botnia) debe demostrar que no contamina ni contaminará. Y, agregamos, que no alterará el plan estratégico del hábitat en cuestión. Se nos dirá que no existe tal plan estratégico. Es cierto, pero desde el punto de vista científico ambiental, esto pone de manifiesto que tanto el gobierno argentino como el uruguayo actúan, al respecto, con las carencias de los países sometidos a políticas externas que deciden sus destinos.
El enfoque precautorio analiza los efectos económicos, pero incluyendo los impactos sociales y ambientales, a largo plazo. Es lo que se denomina sustentabilidad económica, ambiental y social.
En lo económico no sólo se considera la ecuación de ganancias de la empresa sino lo que se aporta, con todo nuevo emprendimiento, en trabajo y mejora de la calidad de vida de la población lugareña.
En vez de preguntar ¿qué nivel de daño es aceptable?, un enfoque precautorio pregunta:
1.- ¿es realmente necesaria esta actividad? ¿qué beneficios y perjuicios implica?
2.- ¿cuáles son las alternativas para este producto o actividad?¿cuáles son más convenientes?
3.- ¿cuánta contaminación puede evitarse, con otros mecanismos tecnológicos?.
Respecto a la primer pregunta, y considerando el tamaño de la planta y el peligro que encierra, la razón de estas características está centrada en un jugoso negocio internacional pero que no aporta a un proyecto de independencia nacional de nuestros países.
Resulta inaudito que el enfoque precautorio se aplique a los generadores de residuos biopatogénicos (responsables “de la cuna a la tumba” de tales residuos y que deben demostrar que los eliminan sin riesgos) y no se aplique a una empresa de la envergadura de Botnia.
Sólo la ganancia de la industria papelera justifica este emprendimiento que afecta la vida humana y la biodiversidad. Y no tiene que ver con el uso necesario de papel para mejorar la calidad de vida y la cultura ya que ese sobreconsumo está destinado a papel para regalos suntuosos, propaganda de empresas (bancos y bienes de alto costo) pero no libros.
Un emprendimiento sustentable no necesita estos monstruos industriales. Un proyecto de país independiente necesita otro desarrollo industrial.
Sobre el tamaño de las empresas que conviene construir en países como el nuestro hemos sostenido, más de una vez, la necesidad de establecimientos de menor envergadura y diseminados. Por razones de defensa nacional el desarrollo industrial no debe ser como el pino, que crece mucho en altura pero que se cae fácilmente ante la primer tormenta, ante la primer agresión externa, debe ser como el césped, diseminado y difícil de destruir y más adecuado a la defensa nacional ante posibles agresiones que puede sufrir un país que quiere ponerse de pié. Es decir, la construcción de pocas y grandes empresas hace frágil ese desarrollo ante potenciales hipótesis político-militares de conflicto, por eso un desarrollo industrial adecuado debe balancear gradualmente la distribución geográfica industrial. Lo anterior vale para Uruguay y para Argentina.
El tipo de tecnología aplicable también tiene que ver con esto. La moderna concepción de “tecnología apropiada”, postulada por investigadores de la OMS y la OIT, es aplicable aquí. Ésta se define como una tecnología científicamente válida, técnicamente eficaz pero se agrega la exigencia de que sea socialmente aceptable. Este último ítem significa, para nuestros países dependientes, que sea una tecnología que responda a un proyecto de independencia nacional y satisfacción de las necesidades de la población.
En la decisión de qué y cómo se produce hay decisiones de política ambiental. A veces los costos aumentarán pero se evitarán otros costos en la forma de males sociales, viviendas destruidas, enfermedades evitables, etc.
Desde el enfoque precautorio la instalación de Botnia, así como otras existentes, aquí y en otros lugares del país (como la minería a cielo abierto) es injustificable. Toda radicación en un área como el Río Uruguay implica previamente una evaluación estratégica de los objetivos que un proyecto nacional se fija para dicha cuenca y qué efectos, a largo plazo, producirán nuevas radicaciones en toda la cuenca, no sólo de la zona aledaña.
|
|