| Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana |
| Vacunas genéticas
El Comité de Redacción de Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana ha extractado este artículo de "Investigación y Ciencia" (Septiembre de 1999), por considerar importante su difusión a través del FABA-Informa |
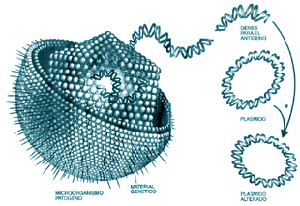
| Sin duda, puede afirmarse que las vacunas constituyen el mayor logro de la medicina moderna. Han permitido erradicar la viruela, han colocado a la poliomielitis al borde de la extinción y han protegido a un sinnúmero de personas del tifus, el tétanos, el sarampión, la hepatitis A, la hepatitis B, el rotavirus y otras infecciones peligrosas. Pero hay muchas enfermedades mortales o muy graves, entre las que se cuentan el paludismo, el SIDA, los virus herpes y la hepatitis C, para las que no existen vacunas eficaces. Y esto se debe a que los métodos de inmunización habituales funcionan mal o comportan riesgos inaceptables cuando se dirigen contra ciertas enfermedades.
Es indudable que se necesitan otros enfoques. Uno de los más prometedores es la creación de vacunas con material genético, ya sea ADN o ARN. Durante los últimos diez años se ha producido un cambio de actitud respecto a ellas, y hoy están siendo sometidas a las primeras fases de los ensayos clínicos. Al comprender las acciones de las vacunas tradicionales, se ven con más claridad los méritos de la inmunización genética. Consisten fundamentalmente las primeras en una versión muerta o debilitada de un patógeno (agente que produce la enfermedad) o en algún fragmento (subunidad) suyo. Al igual que en la mayoría de las vacunas genéticas en estudio, el propósito de las vacunas habituales consiste en preparar el sistema inmunitario para que rechace rápidamente los virus, las bacterias y los parásitos peligrosos antes de que logren establecerse en el organismo. Consiguen este efecto engañando al sistema inmunitario para que se comporte como si el organismo estuviera siendo ya acosado por un microorganismo que se multiplicara sin freno y produjera grandes daños a los tejidos. Ante una infección real, el sistema inmune reacciona ante los antígenos foráneos. Es sabido que los antígenos son proteicos o fragmentos proteicos que forman parte de sustancias producidas en exclusiva por el agente causante y no por el huésped. En los mecanismos de la respuesta inmune participan la rama humoral y la celular, y ambas reciben ayuda de los leucocitos de la sangre conocidos como linfocitos T auxiliares. Los linfocitos B dirigen la rama humoral que actúa sobre los microorganismos patógenos que están fuera de la célula. Esas células B secretan moléculas de anticuerpo que se fijan a los agentes infecciosos y los neutralizan o los marcan para que luego sean destruidos por otras ramas del sistema inmune. Los linfocitos T citotóxicos (asesinos) encabezan la rama celular y se encargan de eliminar los patógenos que colonizan las células. Cuando una célula ha sido infectada: sobre su superficie despliega, de una manera particular, fragmentos de las proteínas de sus atacantes. Los linfocitos T citotóxicos ?ven? esas señales sobre las células, las destruyen y al mismo tiempo se eliminan los infiltrados de su interior. Además de eliminar a los invasores, la activación del sistema inmunitario contra un patógeno específico induce la creación de células de memoria que pueden repeler a los mismos patógenos en el futuro. Las vacunas inducen respuestas inmunes a través de la formación de células de memoria. Pero las vacunas habituales varían en cuanto a la clase y a la duración de la seguridad que proporcionan. Las basadas en patógenos muertos (como las de la hepatitis A y la vacuna de la poliomielitis inyectada, o Salk) y en antígenos aislados de los agentes productores de la enfermedad (como la vacuna contra la hepatitis B, que consiste en una subunidad del virus) no pueden abrirse camino al interior de las células. El resultado es que originan respuestas fundamentalmente humorales, pero no activan las células T asesinas. Dichas respuestas son ineficaces contra muchos microorganismos que se infiltran en las células. Además son transitorias: aunque detengan la enfermedad, la protección desaparece después de un tiempo, por lo que hay que repetirlas periódicamente. Las vacunas vivas atenuadas, que suelen ser de virus, entran en las células y fabrican antígenos que son desplegados por ellas. Así estimulan el ataque no sólo de los anticuerpos, sino también de los linfocitos T asesinos. Esa doble actividad es esencial para bloquear la infección causada por muchos virus y para asegurar inmunidad cuando se duda de que la respuesta humoral sea suficiente por sí sola. Las vacunas vivas (como las del sarampión, las paperas, la rubéola, la poliomielitis por vía oral [Sabin] y la viruela) suelen conferir además inmunidad de por vida, considerándose por todo ello como el ?patrón de oro? de las vacunas actuales. A pesar de ello presentan algunos problemas. No sólo pueden fallar en algunos casos, sino que, cuando funcionan, pueden inducir el desarrollo completo de la enfermedad en personas cuyo sistema inmunitario no esté en perfectas condiciones, como les sucede a los pacientes cancerosos sometidos a quimioterapia, a los que tienen SIDA y a los ancianos. Todas estas personas pueden contraer también la enfermedad por contagio de personas sanas que hayan sido inoculadas recientemente. Por si fuera poco, los virus debilitados experimentan a veces mutaciones que restauran su virulencia, como ha ocurrido en algunos monos a los que se administró una forma simia atenuada del VIH, el virus que causa el SIDA. Hay enfermedades en las que los riesgos de inversión de la virulencia son intolerables. Las vacunas de microorganismos completos, ya sean vivos o muertos, tienen también inconvenientes. Al estar compuestas por patógenos completos, conservan moléculas que no intervienen en la provocación de inmunidad protectora. También pueden incluir contaminantes que sean productos secundarios inevitables del proceso de fabricación, sustancias extrañas que a veces originan reacciones alérgicas o peligrosas. La estructura de las vacunas genéticas es bastante diferente de la de las tradicionales. Las más estudiadas consisten en plásmidos (pequeños anillos de ADN de doble hélice derivados originalmente de las bacterias, pero totalmente incapaces de producir una infección). Los plásmidos utilizados para inmunización han sido alterados con objeto de que transporten genes específicos de una o más proteínas antigénicas normalmente sintetizadas por un patógeno seleccionado, al tiempo que se excluyen los genes que permitirían que el patógeno se reconstituyera y causase la enfermedad. En cuanto a su estructura, las vacunas genéticas difieren de las tradicionales. Las más estudiadas están formadas por plásmidos. Un plásmido es un pequeño anillo de ADN de doble cadena derivado originalmente de las bacterias, que por sí solo no puede producir una infección. Para inmunizar con plásmidos, éstos deben alterarse para que puedan transportar los genes específicos de una o más proteínas antigénicas de un patógeno dado. Al mismo tiempo, se excluyen los genes que permiten la reconstitución del patógeno, de modo que se asegura que éste no pueda causar la enfermedad. El dispositivo utilizado para la inyección del plásmido se denomina ?pistola génica?. La inyección generalmente se hace en un músculo, de manera que los genes son introducidos en algunas de las células próximas al sitio de la inserción. La pistola génica impulsa los plásmidos hacia el interior de las células que están cerca de la superficie del organismo, que suelen ser las de la piel y las de las mucosas. Una vez dentro de las células, alguno de los plásmidos recombinantes se dirige hacia el núcleo y da instrucciones a la célula para que sintetice las proteínas antigénicas codificadas. Estas proteínas estarán en condiciones de desencadenar la inmunidad a través de sus dos ramas: la humoral (mediada por anticuerpos), cuando escapan de las células, y la celular (células asesinas), cuando se descomponen en péptidos y se despliegan de manera adecuada sobre la superficie celular (lo mismo que sucede cuando las células hospedan un patógeno activo). Estas peculiaridades suscitan la esperanza de que, una vez perfeccionadas para su uso en los seres humanos, las vacunas de ADN conserven todos los aspectos positivos de las vacunas tradicionales, a la vez que eviten sus riesgos. Además de activar las dos ramas del sistema inmunológico, serán incapaces de causar infección, porque carecerán de los genes necesarios para la replicación de un microorganismo patógeno. Presentan las ventajas adicionales de que son fáciles de diseñar y que pueden producirse en grandes cantidades utilizando las técnicas de ADN recombinante, ahora tan comunes, siendo igual de estables o más que las otras vacunas en lo que a almacenamiento se refiere. Su fabricación y su amplia distribución deberían ser, pues, relativamente baratas. Dado que pueden componerse de manera que transporten genes de varias cepas de un microorganismo patógeno, cuentan con la posibilidad de proporcionar inmunidad simultánea contra todas ellas, algo que será muy útil cuando se trate de microorganismos muy variables, como sucede con los virus de la gripe y del VIH. |